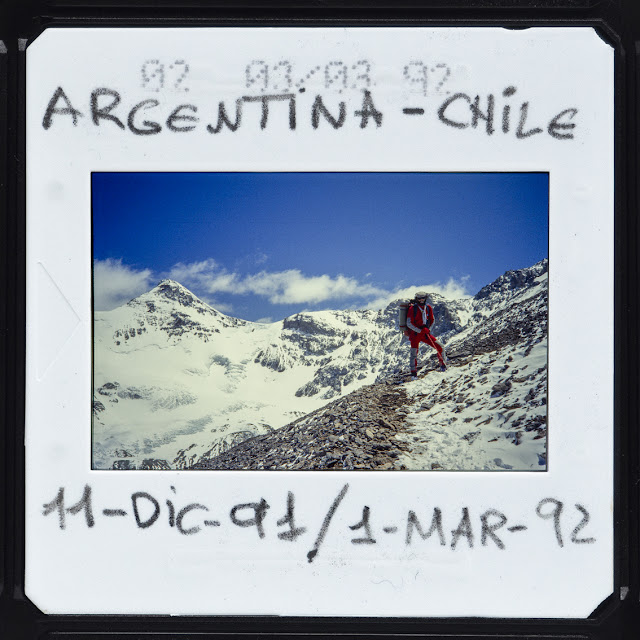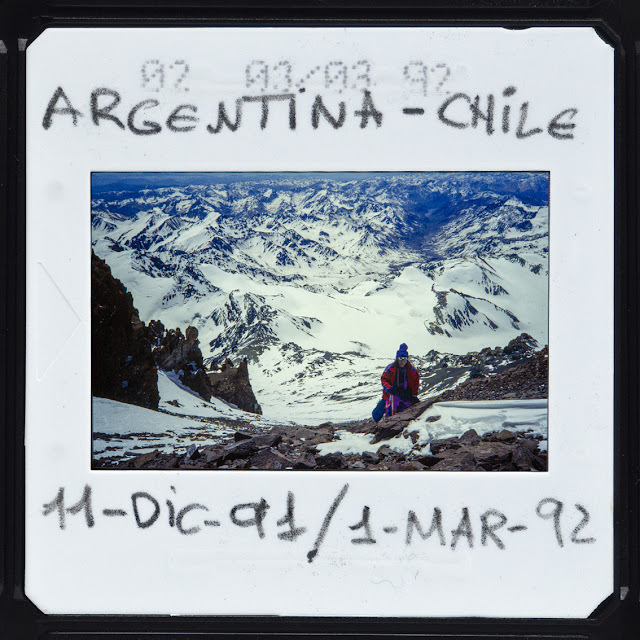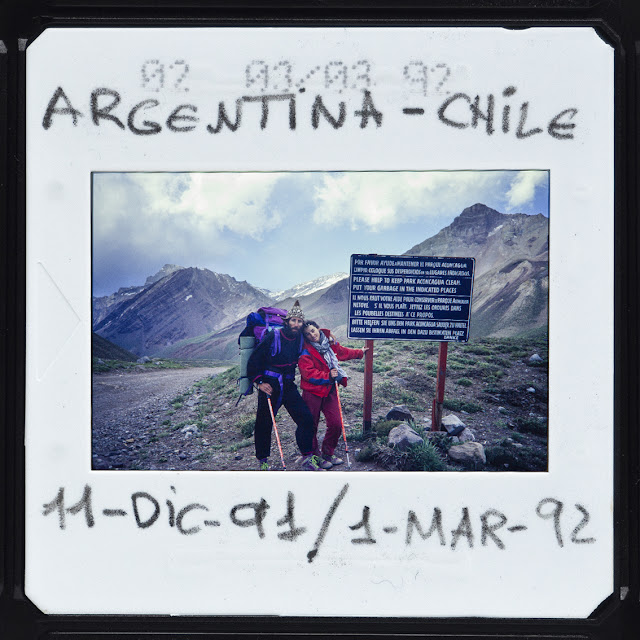Tal día como hoy, un 11 de diciembre de 1991, hace ya treinta larguísimos años, dos personas nos embarcábamos en un emocionante viaje que aún no ha terminado. Cuatro pesados petates militares comprados en el rastro de Madrid, entraron en la bodega de un avión rumbo a un destino meditado, añorado durante largo tiempo, pero a la vez incierto. Rumbo a un rinconcito dentro de nosotros mismos, donde se construye el futuro. Un lugar valioso como la esencia, un lugar vital. Sí, dentro de esos petates verdes caqui y de la barriga del DC-9 partían un montón de esperanzas, ilusiones y deseos, un cargamento infinito de sueños y anhelos, de voluntades y metas. Dábamos tal día como hoy los primeros pasos de un camino del que desconocemos aún el final. De un viaje sin billete de vuelta.
27 horas después de despegar de Madrid aterrizábamos en la capital argentina, con sendas escalas previas en Dakar y Asunción. Aquella será nuestro primer destino, Buenos Aires, hermosa y enorme metrópoli que acogió a estos gallegos con cordialidad entre sus más de 14 millones de almas, aunque solo fuese como la escala necesaria para alejarnos, precisamente, de la vida urbana y morar en nuestras montañas. Pasear en aquel momento por Caminito a ritmo de tangos, o por Corrientes, el barrio de San Telmo, por sus avenidas flanqueadas de rascacielos y con el Obelisco como faro, o por la emblemática plaza de Mayo siempre será un placer, lugar este último que desde entonces para mí será la plaza de las Madres de Mayo al verlas caminando en círculos frente a la Casa Rosada cada jueves desde los años de la dictadura de Videla, con sus pañuelos blancos, reclamando justicia y reparación (¿os suena de algo esto último?). Era como vivir en un sueño, como vivir la vida de otros en nuestros cuerpos. Como si no fuéramos nosotros los que coincidiéramos en el espacio y en el tiempo.
Pero los días pasan y tenemos muchos planes en nuestras mochilas. Sin demorarnos más ponemos rumbo a Mendoza con intención de asegurar un buen proceso de aclimatación a la altura en la mole gigantesca del volcán Tupungato. Un tren eterno nos cruza a lo ancho el país desde la capital y nos acerca a la cordillera de Los Andes tras más de 20 horas de traqueteo y retrasos. Inmediatamente realizamos el traslado a la pequeña población de Tupungato y visitamos la Prefectura Militar del Regimiento Nº 11 con intención de que nos proporcionen el arriero y las mulas necesarias para aproximarnos hasta la base del volcán. Sin embargo, nos deben ver cara de dólar y el mando con el que negociamos debe quererse sacar un sobresueldo a nuestra costa, pidiéndonos una cantidad que sobrepasa incluso lo desorbitado para las informaciones que nosotros tenemos.Ahora sí, estamos por fin donde queremos estar, en un valle de proporciones descomunales de Los Andes, en plena montaña, iniciando nuestro Aconcagua particular. Aún de noche, abandonamos el modesto alojamiento con una mochila con comida y ropa para una larga jornada en la que nos "fundiremos" con 36 kms. de tierra, piedras, polvo y arroyos, y sus algo más de 1.500 m. de desnivel, hasta situarnos a 4.250 m.s.m. Nuestras cargas saldrán horas más tarde sobre unas mulas y serán depositadas en el C.B. mucho antes de nuestra llegada. Así pues, hoy estamos de celebración, pero lo será por partida doble ya que, además de haber iniciado por fin la aproximación al campo base de la montaña, hoy es mi cumpleaños. No se puede pedir mejor regalo que estar en camino.
Con el paso de las horas los kilómetros se acumulan en nuestras piernas, y la altura en nuestra cabeza. La mañana que amaneció radiante bajo un cielo de un intenso azul, se ha trasformado radicalmente. Un fuerte empeoramiento del tiempo lo envuelve todo antes de llegar al campamento y deja el valle de Horcones teñido de blanco por el granizo, al tiempo que la atmósfera se carga de gran electricidad estática que llega a chisporrotear alrededor nuestro. La tormenta eléctrica se acabará disipando sin consecuencias, pero no sin antes hacernos ver lo pequeños e insignificantes que somos frente a las fuerzas de la naturaleza.
La mañana siguiente amanecerá de nuevo apacible y amable. Deambulamos por el campo base de Plaza de Mulas conociendo a los que serán nuestros vecinos durante las próximas dos semanas, y comenzamos a acomodarnos a la peculiar vida de esta pequeña y variopinta comunidad, donde se hablan diversas lenguas. Paseos suaves, lectura, música en el walkman, charlas y el diario de bitácora constituyen los primeros quehaceres para conseguir una buena aclimatación: no esforzarse al principio y concentrarse en "ser un pulmón" será fundamental para adaptarnos a la altitud.
A nuestra llegada nos cuentan que un conocido alpinista español se encuentra desaparecido en la montaña, tras no regresar de su intento en solitario a la cumbre. Por lo visto ha permanecido ya dos noches a la intemperie, sin saco de dormir, alimentos o agua, y, visto el empeoramiento climatológico que se ha producido en las dos últimas jornadas -la noche pasada se han registrado 20 grados bajo cero en el C.B.-, ya nadie creemos que se encuentre con vida. Sin embargo, increíblemente la tarde del 23 aparece en el campo base Josep Antoni Pujante, caminando más entero de lo que nadie pudiéramos imaginar, con los crampones puestos. Mientras él nos narra su odisea, nosotros le atendemos de sus congelaciones leves en manos y pies, le preparamos líquidos para hidratarse, le damos calcetines secos y hasta le presto los botines interiores de mis botas para que tenga los pies calientes.
Tras el revuelo que su regreso provocó en el C.B., nosotros continuamos con nuestro proceso de adaptación a la altura realizando diversas ascensiones cada vez a mayores cotas.
Finalmente, un 4 de enero de 1992 gastábamos nuestras últimas energías para llegar a la cumbre de un Aconcagua casi vacío de gente, ya que la buena climatología del día previo había permitido a la mayoría de los montañeros que estaban ya aclimatados intentar la cima en la anterior jornada. Nosotros y poca gente más alcanzamos finalmente la cima de nuestro Aconcagua particular en una jornada lenta pero perfecta, sin viento y con una enorme visibilidad en todas las direcciones.
La marcha a nuestro ritmo hizo que realizáramos buena parte de la ascensión coincidiendo con un guía argentino y sus acompañantes, y con ellos acabamos llegando a la cumbre, forjando una amistad que nos ha llevado desde entonces a más montañas y encuentros hasta nuestros días. De izquierda a derecha: Jorge, malagueño de Estepona, Lito Sánchez -una institución en Argentina, con más de 70 cumbres en el Aconcagua y varias expediciones a ochomiles en invierno-, Inma, Fernando -compañero de ochomiles de Lito y extremeño, y al que podéis ver de blanco y mochila roja en mi foto de la entrada "Erosión eternamente fugaz"- y yo mismo en el punto donde se juntan todas las aristas de una montaña, 14 días después de nuestra llegada a Plaza de Mulas.
Acabando los últimos restos de comida: un brik de tomate frito y unas bolsitas de ketchup: más justos no podíamos haber calculado la comida y los días de estancia máxima en esta montaña. Al final fueron más de los que esperábamos.
Y saliendo del Parque Provincial Aconcagua, menos de siete horas después de abandonar el campo base y poco tiempo antes de alcanzar la carretera, la felicidad que ocupaba nuestras almas era, sencillamente, total y absoluta, rebosando por cada poro de nuestra piel. Habíamos sido capaces de hacer lo más difícil: iniciar nuestro camino, ahora ya solo teníamos que seguirlo.